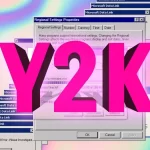TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN
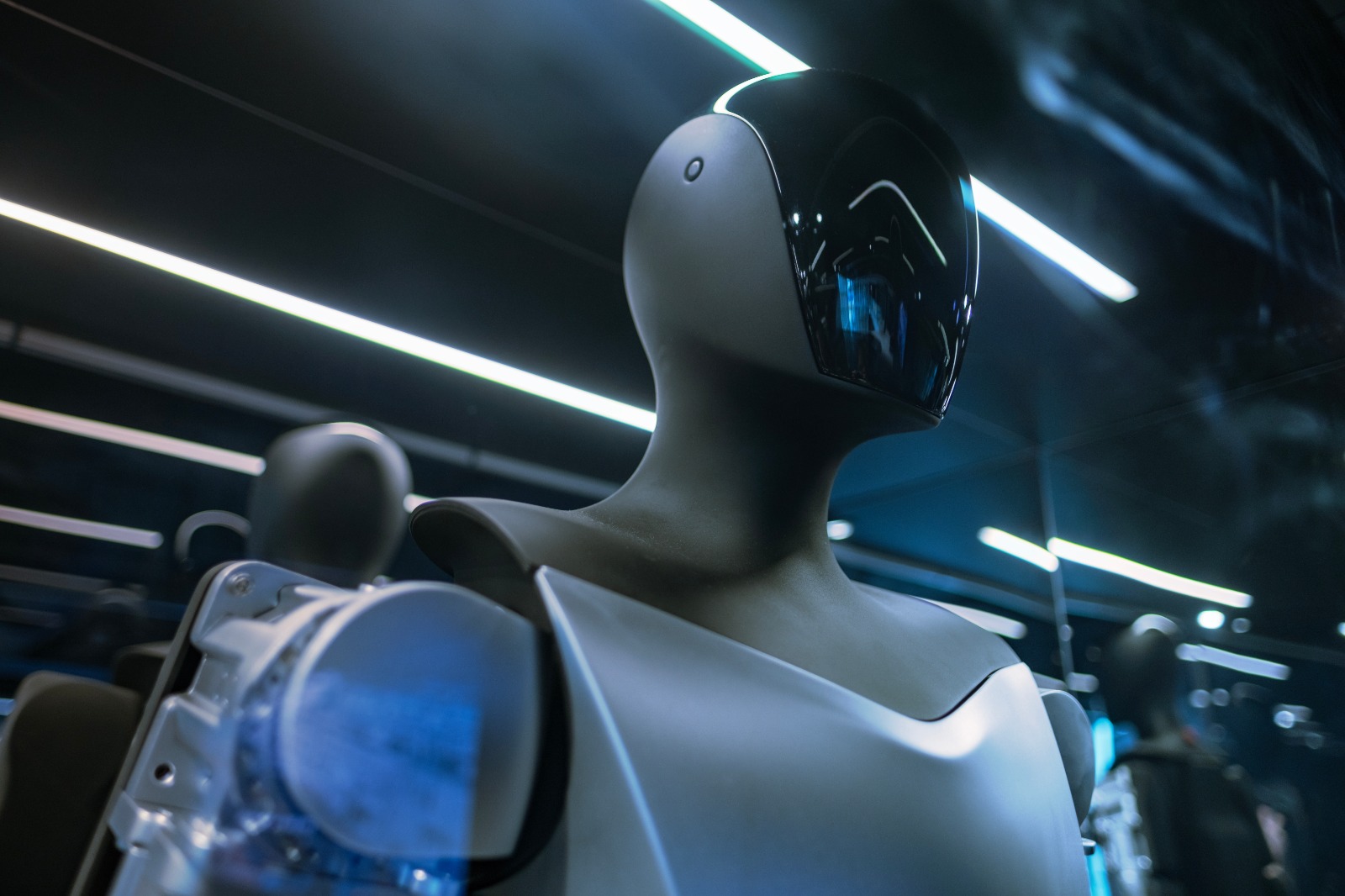
Del Y2K a la inteligencia artificial: el mundo en los primeros 25 años del siglo XXI
La gran mayoría de personas usamos la tecnología en múltiples quehaceres de las actividades sociales o profesionales. Este año, cuando concluimos los primeros 25 del siglo XXI, es buen momento para revisar lo andado y repensar a dónde avanzar.
Enlace generado
Resumen Automático
La Organización de Naciones Unidas (ONU) reportaba en el World Population Prospects: The 2000 que, para mediados del año 2001, la población mundial era de seis mil cien millones de personas. En noviembre de 2022, el organismo celebró el arribo a los ocho mil millones y en el informe de julio del 2024 se dijo que había ocho mil 200 millones de habitantes en el planeta.
Cuando se cierre el siglo XXI, en diciembre de 2100, en la Tierra habrá 10 mil 200 millones de personas. Las cifras demográficas permiten dimensionar el volumen de la demanda de servicios y bienes y el impacto ambiental de las actividades que realizamos cada día. Asimismo, un repaso a los hechos importantes en los primeros años de este siglo advierte de cuánto se ha avanzado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y los cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos, entre otros, que irán marcando el tercer milenio.
El 1 de enero de 2001 comenzó el presente siglo, dejando atrás el temor al impacto Y2K, que suponía un fallo en el año 2000 que haría colapsar los sistemas informáticos de la mayoría de servicios públicos y privados.
Aunque el error Y2K solo fue una amenaza, el mundo ha vivido en el primer cuarto de siglo acontecimientos como el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, un devastador tsunami en el océano Índico, la pandemia del covid-19, el acelerado desarrollo de la tecnología hasta llevarnos a la inteligencia artificial, prometedores avances en la medicina y la llegada de nuevas generaciones nativas de la era digital.
Inicios turbulentos
En el 2001 se marca el declive o crisis del sistema liberal internacional que se construyó desde la Segunda Guerra Mundial, y los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, que son el recordatorio de que el mundo sigue teniendo amenazas y peligros reales y nuevos, explica el analista Roberto Wagner.
En el caso de América Latina, viene de los años 1990, con planteamientos como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca), la crisis económica en Argentina y el socialismo del siglo XXI iniciado por Hugo Chávez en Venezuela, señala Wagner, al indicar que fue el surgimiento de políticos autoritarios de distintas ideologías.
Otro fuerte golpe para el sistema liberal internacional fue la burbuja hipotecaria de 2008-2009, y, más recientemente, las crisis de la pandemia —cierres, problemas en el suministro y
contenedores—, y de la guerra en Ucrania, que muestran cismas en las democracias, afirma el experto.
Los primeros 25 años del siglo XXI han sido turbulentos, marcados por la crisis del sistema liberal y el regreso de políticos de corte autoritario. En Guatemala y el resto de América Latina “se juntan los problemas de siempre con los nuevos”, agrega Wagner, al comentar que la región se enfrenta a grandes retos con el surgimiento de nuevas tecnologías, mientras arrastra los problemas sociales y políticos del siglo anterior.
El sociólogo y consultor independiente Luis Raúl Salvadó señala que una de las lecciones de este período es “que comienza a abrirse paso la conciencia sobre la serie de desafíos interconectados, que incluyen desde el calentamiento global, ya irreversible, hasta el lento reajuste geopolítico que recién comienza”.
La interconexión global presenta desafíos brutales, agrega Salvadó, y menciona que una de las características del momento es la “dilución de la verdad”, una de las repercusiones de la hiperinformación que nos abruma y la sobrecarga de noticias falsas que daña las posibilidades de la vida en democracia.
Virtualidad y más allá
La última etapa del siglo XX estuvo marcada por la incertidumbre acerca de las implicaciones que tendría la tecnología y los imaginarios creados en torno al siglo XXI a partir de ideas que se forjaron, marcados por los medios de comunicación, principalmente de la televisión y la radio, dice Virgilio Álvarez, investigador de la Facultad de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
En la transición de estos dos siglos se da un corte fuerte, por el avance y mayor acceso a la tecnología, ya que, además de la generación de conocimiento, se logra acceder a la información de forma instantánea, explica Álvarez, pues los adelantos transformaron los sistemas de comunicación al punto de que se tienen redes sociales como fuente de información, para bien o para mal, porque también existe la desinformación o mensajes de odio.
Según Wagner, la brecha entre la generación X —nacidos entre 1965 y 1980— y la milenial —1981 y 1996— es amplia. Los más jóvenes son más exigentes en asuntos políticos, de consumo y uso de redes sociales, aunque advierte de que los cambios tecnológicos han causado polarización en las opiniones y dificultades para corroborar la veracidad del cúmulo de información que se recibe.
Según el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), a los mileniales les sigue la generación Z o centeniales —nacidos entre 1996 y 2010—, que es la primera cohorte generacional nativa digital. A los nacidos a partir de este año se les denomina generación Beta, que sucederá a quienes nacieron a partir del 2010 hasta 2024, la generación Alpha.
En el 2020, la pandemia del covid-19 obligó al mundo a utilizar el internet para trabajar, estudiar, comprar y entretenerse, para cumplir con las medidas de “quédate en casa” y así frenar los contagios. Esta situación, según estudios de la consultora KPMG, aumentó la necesidad de contar con redes de comunicación más sólidas y aceleró las inversiones en las tecnologías 5G, inteligencia artificial (AI), la robótica y el internet de las cosas (IoT, en inglés).
Para alcanzar el 5G y otras tecnologías se ha hecho un largo recorrido hasta llegar a la virtualidad y tener en la antesala la realidad aumentada, que vendrá con la generación del 6G, que se anuncia para la próxima década.
La presencia de los teléfonos móviles analógicos viene desde el inicio de los años 1980, pero despega en la siguiente década, con el uso de los sistemas digitales que permitían enviar SMS o mensajes de texto, y surge el BlackBerry. Luego, la 3G ofreció conexiones más estables y mayor velocidad para la transmisión de datos, avances que evolucionan de manera más acelerada con el uso de la fibra óptica y la banda ancha.
En el transcurso de esos cambios tecnológicos, los usuarios dejaron en desuso los teléfonos celulares con pantallas pequeñas y teclas para marcar o escribir textos, pasando al smartphone y sus teclados virtuales. Además, se ganó espacio de almacenamiento, que garantiza la descarga de múltiples aplicaciones (app) con diversas funciones.
El surgimiento de las app ha facilitado las comunicaciones personales, comerciales y de trabajo. Su adopción las ha hecho omnipresentes en la actualidad, y no han dejado fuera el ámbito financiero, que está presente en esta nueva realidad virtual con las criptomonedas, abanderadas por el bitcóin, creada en el 2009 y seguida por otras como ether.

Big Tech y IA
Las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Tik Tok o YouTube, así como los servicios de streaming y correo electrónico se ubican entre los más utilizados a nivel global entre millones de aplicaciones con las cuales, desde cualquier dispositivo, el usuario puede acceder en tiempo real al contenido de su interés.

Entre las principales big tech —grandes tecnológicas— se mencionan Alphabet —propietaria de las empresas de Google—, Amazon, Meta, Apple, Microsoft y las compañías chinas Alibaba y Tencent. A ellas se suman startups —empresas emergentes— enfocadas a servicios específicos, utilizando herramientas de tecnología e inteligencia artificial (IA).
El WEF asegura que el uso de la IA todavía afronta problemas de confianza, debido a preocupaciones como la privacidad y la seguridad laboral, por lo que es oportuno que las empresas informen adecuadamente sobre los beneficios para la sociedad.
Charles Hess, director ejecutivo de CABI Data Analytics, refiere que con la IA se podrá hacer con máquinas todo lo que un humano realiza, pero de manera más rápida y eficiente. O sea que la IA puede llegar a realizar una película con los gustos y las preferencias que uno tiene pensados en determinado momento, dijo.
La evolución de la tecnología va cada vez a pasos más acelerados, agrega Hess. Si retrocedemos a los 1990, estábamos con un celular, una computadora con el internet conectado al teléfono —módem— y las velocidades se medían en escasos kilobits (kbps).
Actualmente, la imaginación marca lo que queremos y podemos hacer, explica el CEO de CABI Data Analytics al mencionar como ejemplo que la IA y la tecnología permiten procesar algoritmos y grandes bases de datos con los que se puede alcanzar una cura para el cáncer.
Según publicaciones del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, en inglés), en una era en la que existe inteligencia artificial para todo, siempre habrá potencial de las colaboraciones entre humanos y la IA. Muestra de ello es desde un chatbot hasta el tratamiento para un tipo de anemia que presentó en el 2023 Vertex Pharmaceuticals, creado a partir de investigaciones CRISPR, la tecnología de edición genética, pero que aún tiene barreras de costo y la complejidad para aplicarla.
Pero existen otras aplicaciones de la IA en la medicina, para el análisis de imágenes diagnosticas, decisiones de tratamientos basadas en información proveniente de datos, el desarrollo de vacunas, mejorar la compatibilidad en trasplantes de órganos y los servicios de gestión del recurso humano en los hospitales.
Wagner comparte que lo positivo de estos avances es que llevará a una medicina personalizada a partir de conocer el ADN, además de encontrar cura para enfermedades que catalogamos incurables hasta ahora.
La amplitud de campos para las herramientas de IA atrae las inversiones de las big tech y otras como el fabricante de chips de IA, NVIDIA, IBM, OpenIA y Tesla, una de las compañías de Elon Musk, el hombre más rico del planeta y funcionario recién nombrado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Musk también es dueño de X (Twitter), Neuralink, Starlink y SpaceX, una de las empresas privadas involucradas en la nueva carrera espacial.
Para Álvarez, el desarrollo espacial en este siglo y el anterior es una disputa por el control de recursos, la información y hegemonía tecnológica. La carrera espacial entre EE. UU. y los soviéticos incluye ahora a otros actores como China, que se ha convertido en una potencia, a partir de su planteamiento de la “nueva era”, que incluye como prioridad el desarrollo espacial. India y Japón son otras potencias que tienen interés en participar en esta batalla.
Por su parte, las empresas privadas llegan a esta carrera por espacio, entendiendo que no todo se puede planificar desde los Estados, en especial para el desarrollo de telecomunicaciones, por su rentabilidad, y como una oportunidad de negocios para quienes tengan el financiamiento que requieren estas operaciones, añade.
En este ambicioso logro de conquistar el espacio, Musk no está solo. Jeff Bezos, de Amazon; Richard Branson, de Virgin Group; y Jared Isaacman son los millonarios que se subieron a esta batalla por la luna y el planeta rojo, Marte.
Guatemala, una carrera de obstáculos
Luis Salvadó enmarca estos 25 años para el país en una crisis caracterizada por la debilidad de la democracia, el retroceso en materia de derechos humanos y la persistencia de la impunidad y la corrupción.
En lo referente a la transformación digital, para el académico Guatemala debe resolver la falta de infraestructura de telecomunicaciones, que causa enormes dificultades, y el rezago que nos tiene en una especie de analfabetismo digital.
En los países de América Latina, una parte de nuestro subdesarrollo es tener que atender siempre la coyuntura. Vivimos el presente y se hace difícil elaborar planes o una hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazos, añade Wagner. “Los cambios tecnológicos nos complican la situación y se necesita un momento para analizar la situación y prepararse”, dice, al criticar la concentración en el país de los servicios y la digitalización en los centros urbanos.

Guatemala, aunque tiene capacidades para utilizar herramientas tecnológicas, está en desventaja, por las brechas de acceso, aprovechamiento y pago, opina Álvarez. En el siglo XXI tenemos el uso del celular como modelo de acceso, pero usar un teléfono no significa un cambio significativo en las brechas sociales, enfatiza.
Contra todas las barreras, en 2020 el primer satélite creado en el país por un grupo liderado por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), el Quetzal-1, fue puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional. El año pasado se anunció el inicio del nuevo proyecto CubeSat Quetzal-2, que pone en relieve la innovación de creadores guatemaltecos para aportar en la ciencia aeroespacial.
El sector de ciencia y tecnología necesita apoyo más fuerte en el país. Las universidades deben apostar a ponerse a la vanguardia y el Gobierno, avanzar en políticas agresivas y alineadas al desarrollo tecnológico y digitalización de los procesos, recomienda Álvarez.
Salvadó se posiciona en el llamado “pesimismo esperanzado” acuñado por el teórico Franz Hinkelammert, que alude al impacto del modelo económico actual, al tiempo que obliga a utilizar la esperanza como una herramienta heurística para encontrar nuevas formas de acción colectiva que lleven a respuestas democráticas e incluyentes.
Hace casi un siglo, el tanguero Carlos Gardel cantaba “que veinte años no es nada”. Buscando en los recuerdos, ¿cuáles son sus reflexiones para este recorrido de la cuarta parte del siglo XXI?