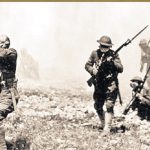TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN

Una guerra de baja intensidad
Los enemigos operan fuera de cualquier marco legal o estatal.
Enlace generado
Resumen Automático
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha emprendido una serie de ataques aéreos y navales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Las operaciones —dirigidas por el Pentágono bajo la administración Trump— han destruido cerca de 20 lanchas y barcos, dejando entre 60 y 76 muertos, según diferentes fuentes. Los objetivos han sido calificados oficialmente como “narcoterroristas”.
Sus carteles son vastas y poderosas organizaciones que operan a sus anchas.
El primer ataque se registró a inicios de septiembre cerca de las costas venezolanas; en semanas siguientes, los golpes aumentaron en rápida sucesión. El domingo pasado, las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron dos ataques a embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico, que dejaron seis muertos. Con toda seguridad, al gobierno venezolano ya se le habrá ocurrido enviar una embarcación similar cargada de mujeres y niños, con la esperanza de que sea hundida. Lleva a pensar que el Pentágono posee muy buena inteligencia sobre las lanchas que ha atacado.
El marco legal que Washington invoca es el de defensa nacional frente a amenazas transnacionales; sostiene que las redes narcotraficantes son “entidades híbridas” que actúan como grupos terroristas. El narcotráfico ha dejado de ser un asunto policial y se ha convertido en una guerra de baja intensidad en la que los enemigos operan fuera de cualquier marco legal o estatal.
Las críticas apuntan a la legalidad y transparencia de las acciones. Analistas del derecho internacional advierten que destruir embarcaciones en aguas internacionales sin previo abordaje, arresto ni verificación podría constituir violaciones a convenios sobre el derecho del mar. Medios y organismos multilaterales han pedido explicaciones, señalando la ausencia de pruebas públicas sobre los vínculos de las embarcaciones atacadas con el tráfico directo hacia Estados Unidos. Venezuela ha denunciado los ataques como actos de agresión; Colombia y México han expresado su preocupación.
Estos tres países que más reclaman soberanía muestran ser los menos capaces o dispuestos de ejercerla; sus carteles son vastas y poderosas organizaciones que operan a sus anchas y, al menos en el caso de Venezuela, son apoyadas por el gobierno. Un gobierno que permite la exportación sistemática de actividades criminales hacia otro territorio difícilmente puede reclamar plena inviolabilidad territorial.
La discusión sobre transparencia, el equilibrio entre “mostrar las cartas” o actuar en la sombra, es complejo. Exigir que el Pentágono publique detalles, inteligencia y pruebas de cada ataque —como proponen los críticos— sería, en la práctica, entregar información operativa a los mismos grupos criminales y a regímenes hostiles. Sería un circo mediático y político riesgoso para enfrentar enemigos que no observan reglas.
Más allá del narcotráfico, es posible que esta campaña tenga una lectura geopolítica. Es un aviso a estos tres países para que pongan orden en su propio territorio y también una demostración de potencia frente a las pretensiones rusas y chinas en el hemisferio.
La base jurídica de los ataques es un tanto precaria. Estados Unidos es, desde hace más de un siglo, el garante de la libertad de navegación global; una función que combina poder, responsabilidad y riesgo político. Su papel como “policía del mar”, más que un capricho imperial, es lo que mantiene abiertas las rutas comerciales y reduce la impunidad de malos actores. Quienes critican el método pueden tener razón en los matices legales, pero hay un tema elemental; sin poder que respalde el orden, la ley del mar la dictan los piratas.