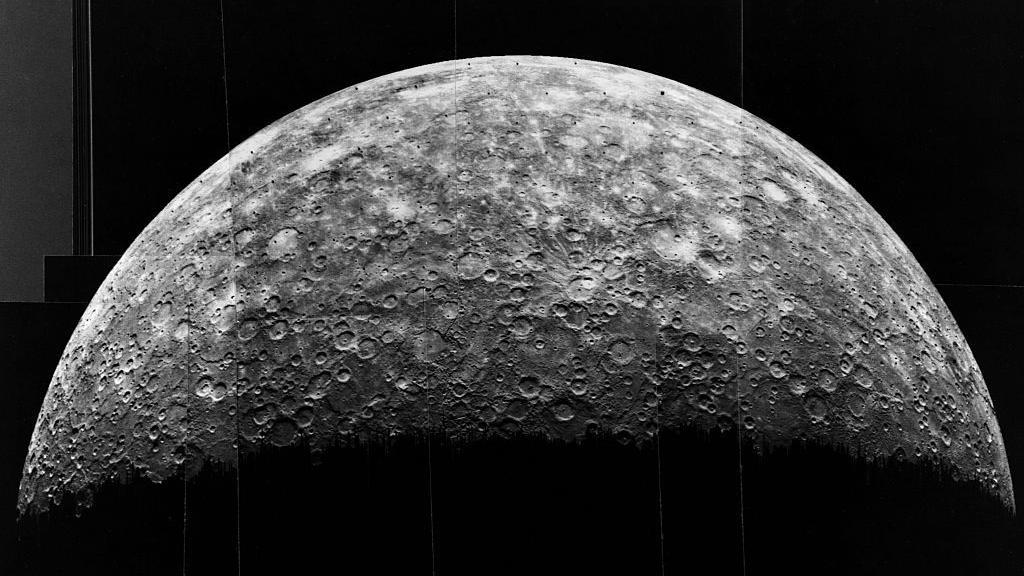TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN

La ciencia dice
Cuando convierten esa voz en decreto se arriesgan a políticas fallidas.
Enlace generado
Resumen Automático
Pocas frases tienen tanto poder retórico en la política contemporánea como “la ciencia dice”. Cuando un gobierno o un organismo internacional invoca la ciencia, la discusión queda cerrada; cuestionar equivale a ser irracional o peligroso. La historia reciente está llena de episodios donde “la ciencia dice” se usó para justificar políticas o prohibiciones que resultaron ser equivocadas y dañinas. El problema no es la ciencia, que avanza corrigiéndose, sino la instrumentalización política de la etiqueta “científica” para legitimar coerción.
La instrumentalización política de la etiqueta “científica” para legitimar coerción.
Un ejemplo dramático ocurrió en Sri Lanka, en 2021. El gobierno decretó la prohibición de fertilizantes y pesticidas químicos con el argumento de que la agricultura “100% orgánica” era la vía científica hacia la salud y sostenibilidad. Los rendimientos de arroz y té se desplomaron, los precios de los alimentos se dispararon y el país entró en crisis y colapso político. El error no fue científico, sino político.
En Alemania, la supuesta ciencia legitimó una batería de regulaciones ambientales que hoy pesan sobre la piedra angular de su economía: la industria automotriz. En nombre de la ciencia climática, el gobierno impulsó un calendario estricto de prohibiciones y exigentes estándares de emisiones. El resultado ha sido una presión enorme sobre fabricantes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, que enfrentan costos regulatorios mucho mayores que sus competidores globales, especialmente China. El mandato político basado en la ciencia ha erosionado la competitividad de la industria alemana.
Los biocombustibles se promovieron como una alternativa limpia porque la ciencia climática demostraba su neutralidad en emisiones de carbono. Gobiernos y organismos subsidiaron su producción. Luego se advirtió que la competencia con cultivos alimentarios elevaba precios y que la huella ambiental, considerando uso de tierras, era mucho más compleja. En Países Bajos, los mandatos contra el uso de fertilizantes han causado estragos en la producción agrícola y alta conflictividad social.
El DDT, prohibido en los años setenta, en nombre de la ciencia, dejó a muchos países sin herramienta contra la malaria; décadas más tarde, la propia OMS lo reintrodujo, reconociendo que el costo de la prohibición fue la proliferación de malaria. En Estados Unidos, en base a “consenso científico” sobre el bajo riesgo de adicción, de 1995 a 2010, estándares hospitalarios y guías normalizaron prescribir altos niveles de analgésicos opioides. Hoy se vincula está política con el inicio de la epidemia de adicción a opioides. En 2020, Dinamarca era el mayor productor mundial de pieles de visón —con más de 1,000 granjas y alrededor de 15 millones de animales— hasta que el gobierno ordenó sacrificarlos por temor a que transmitieran variantes del coronavirus a humanos.
La pandemia de covid-19 ofrece un laboratorio del poder de la ciencia dice. Gobiernos cerraron escuelas presentando la medida como científicamente necesaria. La vacuna anunciada como salvación, en muchos países obligatoria, resultó incapaz de proveer inmunidad al virus.
Lo que une estos casos es la potencia de la frase “la ciencia dice”; convierte hipótesis o correlaciones en verdades políticas. Cancela la deliberación y reduce la incertidumbre a una narrativa simple. Los científicos no hablan con voz única ni definitiva; la ciencia es un proceso de revisión, error y aprendizaje. Cuando los gobiernos convierten esa voz en decreto, se arriesgan a políticas fallidas, cuyo costo paga la sociedad. No hay que olvidar que Marx y Engels presumían de que su socialismo era “científico”.